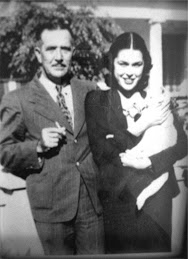Como en la vida de todos los niños del mundo, de lunes a viernes, la rutina del colegio convertía mis días en una sucesión de uniformes, (los que siempre me preocupaba estuvieran limpios, planchados y las blusas almidonadas y sin que les faltaran botones), una maleta de libros que pesaba una tonelada (mami siempre me decía que cargar tanto peso podía desviarme la columna vertebral y causarme escoliosis), aburridísimas tareas, crueles levantadas al amanecer (¿por qué los colegios tienen que empezar tan temprano?) –y el nerviosismo de la época de los exámenes.
Por eso es que al mediodía del viernes, parecía como si el sol brillara más fuertemente, iluminándolo todo como en Technicolor- y una atmósfera informal envolvía el aula, haciendo el regreso a casa en el ómnibus lleno de bromas y de risas. De pronto hasta las niñas más pesadas de la clase te caían mejor y les sonreías y era un momento glorioso.
El anochecer del viernes era algo infinito. ¡Una noche eterna que me gustaba saborear mentalmente, aunque estuviera sola en mi casa leyendo u oyendo la pelota por radio!
El sábado era un día de alegría, de juegos y ausencia de preocupaciones. Un día redondo, de colores primarios, brillantes. Nada podía empañarlo.
El domingo era un día de desayunos tardíos, obligación de oir Misa (por lo que siempre me ha gustado visitar las iglesias y encender velas y rezar de corazón durante la semana y cuando están vacías), visitas de familia (mis tíos venían a ver a m abuela, que vivía con nosotros y le traían cajas de dulces) y ropas limpias, perfectas y almidonadas.
Por eso es que al mediodía del viernes, parecía como si el sol brillara más fuertemente, iluminándolo todo como en Technicolor- y una atmósfera informal envolvía el aula, haciendo el regreso a casa en el ómnibus lleno de bromas y de risas. De pronto hasta las niñas más pesadas de la clase te caían mejor y les sonreías y era un momento glorioso.
El anochecer del viernes era algo infinito. ¡Una noche eterna que me gustaba saborear mentalmente, aunque estuviera sola en mi casa leyendo u oyendo la pelota por radio!
El sábado era un día de alegría, de juegos y ausencia de preocupaciones. Un día redondo, de colores primarios, brillantes. Nada podía empañarlo.
El domingo era un día de desayunos tardíos, obligación de oir Misa (por lo que siempre me ha gustado visitar las iglesias y encender velas y rezar de corazón durante la semana y cuando están vacías), visitas de familia (mis tíos venían a ver a m abuela, que vivía con nosotros y le traían cajas de dulces) y ropas limpias, perfectas y almidonadas.
Después de los almuerzos, que eran felices, el día se ensombrecía un poco. Y al atardecer, en el cine, en medio de una película de vaqueros e indios, comiendo rositas de maíz, recordaba de pronto la tarea sin hacer, la presencia ‘amenazante’ del lunes de colegio, la maleta y el uniforme limpio.
A las 7 de la noche llegaba a la casa cansada, y más callada que de costumbre, sin hacer apenas caso a los comentarios que hacía mi Tía Alicia (mi compañera de idas al cine y alguien tan entusiasta como yo) mientras caminábamos de regreso por las ondulantes callecitas que separaban el Cine Miramar de mi casa. Y tan pronto entraba en la casa y veía a mami sentada en la terraza con mi abuela, comenzaba a fingir terribles dolores de cabeza, o de garganta.
A las 7 de la noche llegaba a la casa cansada, y más callada que de costumbre, sin hacer apenas caso a los comentarios que hacía mi Tía Alicia (mi compañera de idas al cine y alguien tan entusiasta como yo) mientras caminábamos de regreso por las ondulantes callecitas que separaban el Cine Miramar de mi casa. Y tan pronto entraba en la casa y veía a mami sentada en la terraza con mi abuela, comenzaba a fingir terribles dolores de cabeza, o de garganta.
Dolores y malestares que quizás pudieran eternizar el fin de semana, pero a los que mami – con su típica buena cabeza- no les hacía mucho caso.

+azul.jpg)







.jpg)


















.jpg)



.jpg)

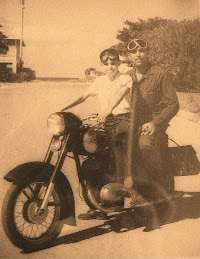.jpg)
























.jpg)














.jpg)