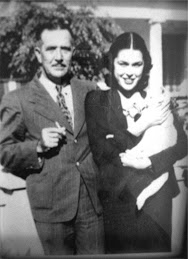Cuando era niña, a pesar de vivir en un lugar lleno de color y de drama como lo era la ciudad de La Habana, mi vida era realmente muy sencilla, casi rutinaria, ya que el ir al colegio ocupaba la mayor parte de mi tiempo. Pero, como siempre me ha pasado, mi imaginación me ayudó a cambiarla y hacerla maravillosa -aunque siempre mantuve esto como algo muy mío, que no contaba a nadie -y me divertía a mi sola. Era la creación de la gran novela de una vida paralela, pero mucho más entretenida, que la realidad que vivía.
Creo que contribuyó a ello el hecho de que cuando tenía 6 o 7 años el gran peso que llevaba sobre mis hombros cada mañana al levantarme era ‘la presencia’ –¡como una gran sombra oscura que me agobiaba y echaba a perder el comienzo del día!- de Bartolo y Cuca, quienes a las 7 y 15 de la mañana se convertían en mis carceleros.
Bartolo y Cuca eran un matrimonio horrible, que peleaba sin cesar, se daban gritos y él decía horrible malas palabras. Bartolo era el chofer de la guagua del colegio, que me recogía en mi casa y me llevaba y traía -y su mujer Cuca, a quien recuerdo un poco gordita, amorfa, como dibujada por Francis Bacon, con unos ojos verdes como si fueran líquidos, con cara de mujer sufrida, siempre encogida en el asiento, aterrorizada de su marido, quien parecía no poder dejar de gritar e insultar a todo el que se encontraba en el camino- era la señora que cuidaba la guagua.
“Véte al carajo…¡comemierda!”…¡Por ahí te pudras hijo de p…..!...¡Sale de mi camino gallego!....¡Mira a ese animal!…¿Dónde te crees que estás tronco de yuca!”-gritaba Bartolo, quien no era feo, pues era alto y no mal mozo, escondido detrás de sus espejuelos oscuros, ‘calovares’- y a quien nunca le vi los ojos, mientras la destartalada guagua, sin aire acondicionado, un modelo americano de los años 40 con un motor rugiente, la que parecía estarse cayendo a pedazos y echaba humo negro por donde quiera que fuera, se iba llenando de niñas tan aterrorizadas como yo de la agria violencia del chofer (¡a las 7 de la mañana!) -pero a quienes yo me iba a encargar de entretener y llevar conmigo a un mundo mucho más divertido.
Es que yo era como la Flautista de Hamelin de las niñas. Las que tan pronto se sentaban en los viejos asientos de piel (que se estaban cayendo a pedazos y tenían huecos por donde se les veía el aserrín y los muelles) comenzaban a ser ‘encantadas’ por los cuentos que yo les hacía. Cuentos, por supuesto, 100% imaginarios sobre mi vida, absolutas mentiras (o más que mentiras, puras ‘novelas’) que yo iba hilando, saliendo de mi imaginación a medida que hablaba, como quien cuenta un ‘diario hablado’ de todo lo que había hecho el día anterior después de llegar del colegio.
Por ejemplo, les contaba de mis aventuras en mis clases de equitación, de las que yo era una experta amazona y a donde mi madre me llevaba todas las tardes cuando llegaba del colegio. Les contaba los conjuntos de trajes de montar que me habían hecho, uno para cada día de la semana –¡amazona en todos los colores del arco iris!- los pantalones ceñidos y aglobados en la cadera, las telas maravillosas, las botas de pura piel altísimas…Y siempre me preguntaban si eran cómodos, si se me manchaban los conjuntos en mis aventuras sobre los caballos con los que tenía que practicar y dar saltos y brincos y –¡algo muy especial que les mostraba haciendo gestos y ruidos para enseñarles exactamente como era!- un ejercicio que implicaba ‘casi caernos’ sobre una enorme montaña de caca de caballo, pero que se lograba evitar subiendo de nuevo con rapidez al lomo del caballo –¡zás…¡zás!- dando una vuelta y subiendo casi de un salto al lomo del animal justo antes de caer sobre la enorme plasta.
Las niñas (tenían 6 o 7 años y eran ingenuas) se quedaban sin habla, llevándose las manos a la cara ante las historias, las que día a día tenían un nuevo capítulo -¡y a ellas les fascinaban tanto oírlas como a mi inventarlas! Porque los cuentos eran como novelas que me hubiera gustado interpretar en mi propia vida, ya que siempre quise aprender a montar a caballo pero no pude, porque mami siempre decía que el caballo me podía dar una patada y dejarme “boba, como la hija de Cacheiro”. ¡De manera que era un cuento que hacía realidad una aventura que nunca pude experimentar!
“Ayer en las clases de montar a caballo salté más que nunca, 25 obstáculos enormes, blancos, de madera, los que ponían más alto y más alto, y el caballo –ayer me dieron el negro que peinan con trenzas- se portó de lo más bien, obedeciéndome sin protestar y saltó perfectamente” – les contaba a un grupo de las más fieles a mis historias.
“¿Y no te caíste?” –me preguntó Lilita, una niña angelical de voz muy finita que adoraba mis cuentos- “¿Cómo es que tu mamá te deja hacer todas esas cosas?”
“Si, me caí pero no fue nada….Solo que me manché el traje nuevo de montar, que es mi favorito, pero eso pasa, imagínense…no se puede remediar, además de que después practiqué el truco de que me iba a caer sobre un río enorme, y en el último momento me recuperé y no me pasó nada. ¡Es tan emocionante!...Y a mi mamá no le importa porque ella me deja hacer todo lo que yo quiero.”
Como me gustaba la moda y la ropa, ya desde chiquita, y me encantaban los trajes de disfraces, los cuentos de las clases de equitación también tenían largas descripciones de la ropa de montar, la que siempre me había parecido tan elegante y con tanto estilo ¡Eran modelos maravillosos y mi madre me compraba tantos como yo deseaba! Igual que cuando les contaba de mis días como trapecista, en que tomaba clases con Miss Mara, la famosa trapecista del circo Ringling que nos visitaba todos los años (otra ‘novela’ muy popular entre las niñas) –¡me daba gusto describiéndoles los trajecitos de trapecista que mi madre me mandaba a hacer!
“Son como tutús de ballet, cortos, con vuelitos, escotados y apretados sobre el cuerpo, pero hechos en raso en colores pasteles. Los tengo rosados, azules, amarillos y blancos y algunos bordados en dorado.”
Y les explicaba con mucho entusiasmo como me encantaba volar de trapecio en trapecio y al final del ejercicio me soltaba ¡y quedaba colgada de los tobillos, cabeza abajo, casi a punto de caerme!..¡Igual que hacía Miss Mara en su fabuloso show y el momento en que bajo al carpa del Ringling no se oía ni una mosca! Y yo –como había tenido la suerte de que Miss Mara me tomara como alumna (¡una locura absoluta como podrán imaginar!)- podría recrear a la perfección.
Creo que mis cuentos hacían el camino al colegio -y del colegio a nuestras casas, el que ahora comprendo era una verdadera tortura, pues lo repetíamos 4 veces al día, sujetas por casi 6 horas diarias a la presencia espantosa de Bartolo y la sufrida Cuca- mucho más agradable. Y así todas nos escapábamos de la realidad a la que nuestros padres, con la mejor intención del mundo, porque la guagua del colegio era muy útil y todos los colegios del mundo ofrecían ese conveniente servicio, nos hacían vivir.
Como yo vivía en Miramar, a gran distancia del colegio que estaba en el Vedado, era una de las primeras niñas en recoger al comienzo de la ruta. Y por eso Bartolo me recogía las 7am, y así comenzábamos a dar mil vueltas, recogiendo niñas y más niñas, hasta llegar a al colegio a las 8:15am, justo a tiempo para comenzar las clases a las 8:30am. ¡Y el mareo y las ganas de vomitar que aquellas vueltas me causaban eran la segunda parte de la tortura! Todavía no entiendo cómo fue que no llegué a odiar el colegio después de aquel comienzo mañanero, pues llegaba mareada como una perra. Y -algo completamente absurdo- la guagua 6 nos llevaba a casa -¡al mediodía!- para almorzar en casa, cuando el colegio nos ‘soltaba’ a las 11:30 del dia, yo llegaba a mi casa a la 1pm -y a la 1y 20pm ya estaba de nuevo Bartolo tocando el ‘fotuto’ con una agresividad espantosa, mientras yo, sin tragar todavía el último buche del potaje que hubiese cocinado ese dia Sabina, tenía que correr y montarme en la guagua, la que Bartolo echaba a andar con una rabia espantosa, apretando el acelerador como un loco, cuando yo todavía estaba en los escalones, y era un milagro que no me cayera de fondillo en la acera.
Esto fue lo que provocó el gran escándalo -porque Sabina la cocinera se lo dijo a mami.
“La niña un día de estos se mata porque el chofer no la deja apenas entrar y ni ha cerrado siquiera la puerta mecánica de la guagua ¡y ya está andando a mil por hora!”.
Mami, quien había tenido ya ‘sus palabras’ con el bestial Bartolo, y le tenía miedo, se lo dijo a papi, quien jamás en la vida se ocupaba de éstas cosas terrenales, ni jamás en la vida se ponía a defender ‘el honor’ de su familia, pero quien en éste caso se sintió obligado a hacer de padre responsable y cuidadoso –y un día esperó a Bartolo a orillas del jardín -y lo interpeló sobre el posible homicidio de su hija pequeña.
Al instante Bartolo saltó del asiento como un loco para pegarse a las trompadas con papi, mientras Cuca lo agarraba por la camisa y le gritaba “¡Bartolo no, Bartolo no!” –probablemente aterrorizada que el altercado con el padre de una niña, les fuera costar el trabajo. Y así fue que Bartolo se dejó agarrar por su mujer --y de esa manera él y papi sólo terminaron intercambiándose malas palabras, insultos cubanos y gestos de que se iban a matar, pero la sangre no llegó al río -¡pero lo peor de todo es que yo tuve que seguir yendo y viniendo en la guagua, la que ahora se convirtió en una tortura mayor aún porque Bartolo cada vez que yo me montaba comenzaba a decir horrores de mis padres y en general de las niñas malcriadas, de la vida, del mundo y de todo! Y Cuca, quien de vez en cuando era un poco amable conmigo y me sonreía, a partir de aquel incidente no me dirigió más la palabra y cuando yo comenzaba a hacer mis cuentos a mis amiguitas, me mandaba a callar con un grito, recordándome que “En la guagua está prohibido hablar”- como si estuviéramos en la capilla del colegio.
El rollo con papi fue fatal porque mis ‘novelas’ sufrieron una terrible interrupción y las otras niñas sufrieron también sus consecuencias. Las idas y venidas en la guagua 6 se habían hecho silenciosas, tristonas y en vez de saltar con mis caballos y disfrutar mis aventuras en el trapecio de Miss Mara, teníamos que ir en silencio (no existían los “walkman” ni los “CD players” en los años 50) -y dejarnos marear con vueltas y más vueltas bajo el sol cubano, el que salía tan temprano que nunca nos dejaba tranquilas.
Y así recorríamos barrio tras barrio y llegábamos –la guagua repleta de niñas y de maletas de libros- a los pasillos llenos de luz y de brisa del colegio, los que estaban construidos alrededor de un gran patio rodeado de jardines con muchos árboles –y entrar en él después de estar en la cárcel, era como llegar al Paraíso.
Creo que contribuyó a ello el hecho de que cuando tenía 6 o 7 años el gran peso que llevaba sobre mis hombros cada mañana al levantarme era ‘la presencia’ –¡como una gran sombra oscura que me agobiaba y echaba a perder el comienzo del día!- de Bartolo y Cuca, quienes a las 7 y 15 de la mañana se convertían en mis carceleros.
Bartolo y Cuca eran un matrimonio horrible, que peleaba sin cesar, se daban gritos y él decía horrible malas palabras. Bartolo era el chofer de la guagua del colegio, que me recogía en mi casa y me llevaba y traía -y su mujer Cuca, a quien recuerdo un poco gordita, amorfa, como dibujada por Francis Bacon, con unos ojos verdes como si fueran líquidos, con cara de mujer sufrida, siempre encogida en el asiento, aterrorizada de su marido, quien parecía no poder dejar de gritar e insultar a todo el que se encontraba en el camino- era la señora que cuidaba la guagua.
“Véte al carajo…¡comemierda!”…¡Por ahí te pudras hijo de p…..!...¡Sale de mi camino gallego!....¡Mira a ese animal!…¿Dónde te crees que estás tronco de yuca!”-gritaba Bartolo, quien no era feo, pues era alto y no mal mozo, escondido detrás de sus espejuelos oscuros, ‘calovares’- y a quien nunca le vi los ojos, mientras la destartalada guagua, sin aire acondicionado, un modelo americano de los años 40 con un motor rugiente, la que parecía estarse cayendo a pedazos y echaba humo negro por donde quiera que fuera, se iba llenando de niñas tan aterrorizadas como yo de la agria violencia del chofer (¡a las 7 de la mañana!) -pero a quienes yo me iba a encargar de entretener y llevar conmigo a un mundo mucho más divertido.
Es que yo era como la Flautista de Hamelin de las niñas. Las que tan pronto se sentaban en los viejos asientos de piel (que se estaban cayendo a pedazos y tenían huecos por donde se les veía el aserrín y los muelles) comenzaban a ser ‘encantadas’ por los cuentos que yo les hacía. Cuentos, por supuesto, 100% imaginarios sobre mi vida, absolutas mentiras (o más que mentiras, puras ‘novelas’) que yo iba hilando, saliendo de mi imaginación a medida que hablaba, como quien cuenta un ‘diario hablado’ de todo lo que había hecho el día anterior después de llegar del colegio.
Por ejemplo, les contaba de mis aventuras en mis clases de equitación, de las que yo era una experta amazona y a donde mi madre me llevaba todas las tardes cuando llegaba del colegio. Les contaba los conjuntos de trajes de montar que me habían hecho, uno para cada día de la semana –¡amazona en todos los colores del arco iris!- los pantalones ceñidos y aglobados en la cadera, las telas maravillosas, las botas de pura piel altísimas…Y siempre me preguntaban si eran cómodos, si se me manchaban los conjuntos en mis aventuras sobre los caballos con los que tenía que practicar y dar saltos y brincos y –¡algo muy especial que les mostraba haciendo gestos y ruidos para enseñarles exactamente como era!- un ejercicio que implicaba ‘casi caernos’ sobre una enorme montaña de caca de caballo, pero que se lograba evitar subiendo de nuevo con rapidez al lomo del caballo –¡zás…¡zás!- dando una vuelta y subiendo casi de un salto al lomo del animal justo antes de caer sobre la enorme plasta.
Las niñas (tenían 6 o 7 años y eran ingenuas) se quedaban sin habla, llevándose las manos a la cara ante las historias, las que día a día tenían un nuevo capítulo -¡y a ellas les fascinaban tanto oírlas como a mi inventarlas! Porque los cuentos eran como novelas que me hubiera gustado interpretar en mi propia vida, ya que siempre quise aprender a montar a caballo pero no pude, porque mami siempre decía que el caballo me podía dar una patada y dejarme “boba, como la hija de Cacheiro”. ¡De manera que era un cuento que hacía realidad una aventura que nunca pude experimentar!
“Ayer en las clases de montar a caballo salté más que nunca, 25 obstáculos enormes, blancos, de madera, los que ponían más alto y más alto, y el caballo –ayer me dieron el negro que peinan con trenzas- se portó de lo más bien, obedeciéndome sin protestar y saltó perfectamente” – les contaba a un grupo de las más fieles a mis historias.
“¿Y no te caíste?” –me preguntó Lilita, una niña angelical de voz muy finita que adoraba mis cuentos- “¿Cómo es que tu mamá te deja hacer todas esas cosas?”
“Si, me caí pero no fue nada….Solo que me manché el traje nuevo de montar, que es mi favorito, pero eso pasa, imagínense…no se puede remediar, además de que después practiqué el truco de que me iba a caer sobre un río enorme, y en el último momento me recuperé y no me pasó nada. ¡Es tan emocionante!...Y a mi mamá no le importa porque ella me deja hacer todo lo que yo quiero.”
Como me gustaba la moda y la ropa, ya desde chiquita, y me encantaban los trajes de disfraces, los cuentos de las clases de equitación también tenían largas descripciones de la ropa de montar, la que siempre me había parecido tan elegante y con tanto estilo ¡Eran modelos maravillosos y mi madre me compraba tantos como yo deseaba! Igual que cuando les contaba de mis días como trapecista, en que tomaba clases con Miss Mara, la famosa trapecista del circo Ringling que nos visitaba todos los años (otra ‘novela’ muy popular entre las niñas) –¡me daba gusto describiéndoles los trajecitos de trapecista que mi madre me mandaba a hacer!
“Son como tutús de ballet, cortos, con vuelitos, escotados y apretados sobre el cuerpo, pero hechos en raso en colores pasteles. Los tengo rosados, azules, amarillos y blancos y algunos bordados en dorado.”
Y les explicaba con mucho entusiasmo como me encantaba volar de trapecio en trapecio y al final del ejercicio me soltaba ¡y quedaba colgada de los tobillos, cabeza abajo, casi a punto de caerme!..¡Igual que hacía Miss Mara en su fabuloso show y el momento en que bajo al carpa del Ringling no se oía ni una mosca! Y yo –como había tenido la suerte de que Miss Mara me tomara como alumna (¡una locura absoluta como podrán imaginar!)- podría recrear a la perfección.
Creo que mis cuentos hacían el camino al colegio -y del colegio a nuestras casas, el que ahora comprendo era una verdadera tortura, pues lo repetíamos 4 veces al día, sujetas por casi 6 horas diarias a la presencia espantosa de Bartolo y la sufrida Cuca- mucho más agradable. Y así todas nos escapábamos de la realidad a la que nuestros padres, con la mejor intención del mundo, porque la guagua del colegio era muy útil y todos los colegios del mundo ofrecían ese conveniente servicio, nos hacían vivir.
Como yo vivía en Miramar, a gran distancia del colegio que estaba en el Vedado, era una de las primeras niñas en recoger al comienzo de la ruta. Y por eso Bartolo me recogía las 7am, y así comenzábamos a dar mil vueltas, recogiendo niñas y más niñas, hasta llegar a al colegio a las 8:15am, justo a tiempo para comenzar las clases a las 8:30am. ¡Y el mareo y las ganas de vomitar que aquellas vueltas me causaban eran la segunda parte de la tortura! Todavía no entiendo cómo fue que no llegué a odiar el colegio después de aquel comienzo mañanero, pues llegaba mareada como una perra. Y -algo completamente absurdo- la guagua 6 nos llevaba a casa -¡al mediodía!- para almorzar en casa, cuando el colegio nos ‘soltaba’ a las 11:30 del dia, yo llegaba a mi casa a la 1pm -y a la 1y 20pm ya estaba de nuevo Bartolo tocando el ‘fotuto’ con una agresividad espantosa, mientras yo, sin tragar todavía el último buche del potaje que hubiese cocinado ese dia Sabina, tenía que correr y montarme en la guagua, la que Bartolo echaba a andar con una rabia espantosa, apretando el acelerador como un loco, cuando yo todavía estaba en los escalones, y era un milagro que no me cayera de fondillo en la acera.
Esto fue lo que provocó el gran escándalo -porque Sabina la cocinera se lo dijo a mami.
“La niña un día de estos se mata porque el chofer no la deja apenas entrar y ni ha cerrado siquiera la puerta mecánica de la guagua ¡y ya está andando a mil por hora!”.
Mami, quien había tenido ya ‘sus palabras’ con el bestial Bartolo, y le tenía miedo, se lo dijo a papi, quien jamás en la vida se ocupaba de éstas cosas terrenales, ni jamás en la vida se ponía a defender ‘el honor’ de su familia, pero quien en éste caso se sintió obligado a hacer de padre responsable y cuidadoso –y un día esperó a Bartolo a orillas del jardín -y lo interpeló sobre el posible homicidio de su hija pequeña.
Al instante Bartolo saltó del asiento como un loco para pegarse a las trompadas con papi, mientras Cuca lo agarraba por la camisa y le gritaba “¡Bartolo no, Bartolo no!” –probablemente aterrorizada que el altercado con el padre de una niña, les fuera costar el trabajo. Y así fue que Bartolo se dejó agarrar por su mujer --y de esa manera él y papi sólo terminaron intercambiándose malas palabras, insultos cubanos y gestos de que se iban a matar, pero la sangre no llegó al río -¡pero lo peor de todo es que yo tuve que seguir yendo y viniendo en la guagua, la que ahora se convirtió en una tortura mayor aún porque Bartolo cada vez que yo me montaba comenzaba a decir horrores de mis padres y en general de las niñas malcriadas, de la vida, del mundo y de todo! Y Cuca, quien de vez en cuando era un poco amable conmigo y me sonreía, a partir de aquel incidente no me dirigió más la palabra y cuando yo comenzaba a hacer mis cuentos a mis amiguitas, me mandaba a callar con un grito, recordándome que “En la guagua está prohibido hablar”- como si estuviéramos en la capilla del colegio.
El rollo con papi fue fatal porque mis ‘novelas’ sufrieron una terrible interrupción y las otras niñas sufrieron también sus consecuencias. Las idas y venidas en la guagua 6 se habían hecho silenciosas, tristonas y en vez de saltar con mis caballos y disfrutar mis aventuras en el trapecio de Miss Mara, teníamos que ir en silencio (no existían los “walkman” ni los “CD players” en los años 50) -y dejarnos marear con vueltas y más vueltas bajo el sol cubano, el que salía tan temprano que nunca nos dejaba tranquilas.
Y así recorríamos barrio tras barrio y llegábamos –la guagua repleta de niñas y de maletas de libros- a los pasillos llenos de luz y de brisa del colegio, los que estaban construidos alrededor de un gran patio rodeado de jardines con muchos árboles –y entrar en él después de estar en la cárcel, era como llegar al Paraíso.

+azul.jpg)







.jpg)


















.jpg)



.jpg)

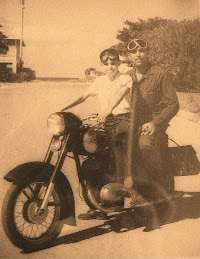.jpg)
























.jpg)














.jpg)