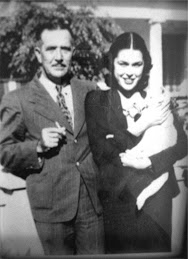A los 19 años me convertí en una “exilada cubana”.
Entonces no nos llamaban “disidentes”, sino “refugiados cubanos”, lo que al instante implicaba una triste etiqueta de abandono y pobreza cuando nos identificábamos. Y lo más absurdo es que nuestra agonizante partida de Cuba -¡de la que todavía hablamos todos los días y probablemente seguiremos hablando hasta el último día de nuestras vidas! -la partida de una familia más en medio de un éxodo que alcanzaría a lo largo de 49 años casi dos millones de cubanos --pasó totalmente desapercibida. Fue un hecho sin pena ni gloria.
Pero para nosotros, mi madre, mi hermano y yo, de ahí en adelante todo perdió raíces y sentido.
Y aún ahora, cuando algún curioso me lo pregunta, aunque cada día menos --siempre me cuesta trabajo explicar ¿Cómo se convierte uno en ‘refugiado’ en poco menos de 3 horas? ¿Cómo fue posible que algo tan inesperado hubiera ocurrido en mi vida?
Todavía me es difícil contestar esta pregunta, ya que ello no era parte de los minuciosos planes que desde que era una niña pequeña había trazado para mi vida. ¡Una niña que vivía inventando cuentos, historias y totalmente obsesionada por lo que sería mi futuro! Ni por un sólo instante se me ocurrió imaginar que un vuelo de avión entre La Habana y México me lanzaría a vivir en lo que hasta el día de hoy sólo puedo describir como un profundo y eterno desarraigo.
Un estado de ‘limbo’ que sólo entienden los que hayan vivido esa experiencia y que a veces es como vivir en una peligrosa ‘máquina del tiempo’ --¡todas mis vivencias e imágenes congeladas en la adolescencia! Ni un día más, ni un día menos. Todo existiendo dentro del marco de aquellos años en que crecí rodeada de la sensualidad de La Habana ---la que -por primera vez- comenzaba a impactarme con su hasta entonces ignorada belleza. Recuerdo que cuando tuve que dejarla, apenas había comenzado a ver mi ciudad con otro prisma, levantando los ojos de lo inmediato, de lo visible -y lanzando la vista más allá de los viejos portales de las calles, y alzándose hasta el friso de un viejo edificio barroco, o hacia los diseños de un balcón colonial.
En aquellos años La Habana había cobrado para mí una nueva vida y me encantaba recorrerla a pie de un extremo a otro. Sola, una niña independiente y curiosa---como si me perteneciera a mi sola. Solamente mía. Mía y de nadie más.
Ay, ésa Habana que sigue doliéndonos tanto -¡con la tristeza de la letra de un viejo bolero! De ésos que se clavan en una y nos hacen suspirar, sin importarnos para nada que puedan ser enormemente cursis; mientras las piernas se nos van solas, dueñas de su destino, ya prisioneras de su ritmo, algo que --aunque no sepamos bailar-- es parte de todos los cubanos.
Y en aquel entonces, para hacer aún más perfecto mi estado de ánimo, yo vivía fascinada con las atrevidas novelas de Francoise Sagan --y le suplicaba a mis primos que me llevaran con ellos a ver las películas ‘No Apta Para Menores’ de Brigitte Bardot, a quien emulaba en peinado, forma de vestir y caminar, provocando que todos comentaran que “me le parecía muchísimo”, lo que me encantaba oír una y otra vez, aunque no fuera totalmente cierto.
Recuerdos claros como el agua. ¡Ni el menor chance de que olvidemos siquiera la ruta exacta de un autobús! O el sabor de un helado de frutas. O el olor a maní de aquella fábrica de aceite (El Cocinero) que estaba al lado de aquel viejo puente de madera, que no sé por qué se llamaba El Puente de Pote. Miles de razones por las que la ‘inmadurez’ emocional parece ser un sello que llevamos hoy en día todos los cubanos.
Años y años y años viviendo ‘marcados’ por el paraíso.
Años y años soñando con una casa a la que nunca más he vuelto. Con encontrarme de nuevo los libros que dejé en mi mesa de noche, aún sin terminar de leerlos, doblada la página, tal como quedó cuando me fui a dormir aquella última noche en La Habana. A veces olvido los títulos. Leía 2 o 3 a la vez. Siempre, de acuerdo con mi estado de ánimo de adolescente que no sabía que en realidad era muy feliz -y se sentía totalmente ‘incomprendida’.
Recuerdo haber dejado un libro finito, de papel amarillento, de Schopenhauer, que olía a viejo y me lo había robado de la biblioteca de mi tío Paco. También mi ejemplar de Demián de Herman Hesse, el que era como un libro de ‘consulta’. ¡Lo había leído tantas veces! Pero y el otro…¿cuál era el otro que estaba leyendo en aquel momento en que nos fuimos y el tiempo quedó paralizado y roto?...¿Sería una novela inglesa --de esas muy divertidas, casi cínicas, llenas de frases ingeniosas y personajes muy delgados-- las que había descubierto a los 16 años? ¿O aquel cadencioso libro de poemas de César Vallejo que mi amiga Marta Larraz me había prestado?
Desde mi apartamento neoyorquino, la ciudad vertical y gris desde mi ventana en un piso 20, justo en el centro de Manhattan, en una extraña tarde de verano, no dejo de preguntarme una vez más a dónde fueron a parar mis cosas. ¿A dónde fue a parar mi diario?...¿Mi álbum de fotos?..¿El de seda rosado donde mi madre había pegado un trozo de mi pelo de recién nacida? ¡Las veces que se lo he querido mostrar a mi hija para enseñarle lo rubia que “de verdad” era su madre al nacer! ¿A dónde fue a parar aquella libreta de tapas blancas y negras donde escribía mis impresiones? ¿Y el libro de autógrafos? ¿Y mis discos? ¿Especialmente el de Frank Domínguez, dedicado en la cubierta, recuerdo de una noche adultísima, ya la Revolución andando, cuando cumplí 15 años?
Puede parecer frívolo, pero detalles así, insignificantes y casi absurdos lo persiguen a una toda la vida. Son tan pequeñitos -pero a lo largo de los años crecen y crecen hasta convertirse en una verdadera obsesión. La pura imagen de ese desarraigo. La esencia del haber perdido control de nuestras vidas. La pérdida del libre albedrío cuando apenas lo habíamos conocido.
Antes de seguir escribiendo este libro, el que trata de ser un mosaico sobre lo que fue crecer en una tierra extraordinaria y rodeada de personas extraordinarias-- debo explicar que en Cuba yo no era rica. Eso de que sólo los ricos y dueños de ‘plantaciones’ se fueron de Cuba es uno de los muchos mitos que se han creado para romantizar (y justificar) lo sucedido.
Mi familia no tenía ingenios azucareros, ni fincas, ni fábricas, ni comercios, ni grandes mansiones, ni siquiera un puesto de café en una esquina, o un pequeño edificio de apartamentos en el barrio más humilde de La Habana. Mis padres y abuelos -hombres y mujeres- eran profesionales. Abogados, aviadores, profesores, publicitarios, productores de TV, escritores y poetas. Profesionales que habían tenido mucho éxito en distintos campos y eran parte de la enorme clase media que había surgido en Cuba en los años 30, 40 y 50, transformando el país en un sitio próspero, donde vivían, dentro de una relativa armonía, blancos y negros, y chinos y españoles, y norteamericanos, y católicos y judíos.
Era la nuestra una familia de profesionales e intelectuales, lo que hasta 1958 era algo bastante respetable y de lo que yo estaba orgullosa -- pero que a partir de 1959, cuando comenzó la Revolución Cubana, recibió el despreciativo mote de “pequeños burgueses”. ¿Yo? ¿Una seguidora de Francoise Sagan y lectora de Jean-Paul Sartre ‘pequeña burguesa’? ¡Qué cosa era eso! ¿Cómo era posible?
Y lo más curioso es que de pronto, de un día para otro, como si súbitamente hubiera comenzado un nuevo acto -- totalmente ajeno a la trama que hasta entonces era representada-- ¡era necesario ‘defendernos’ de estas palabras, dar explicaciones, pedir casi perdón de que nuestros abuelos asturianos y vascos se hubieran roto la vida trabajando desde el día que llegaron a la isla!
Cuando yo era apenas una niña entrando en la adolescencia, comencé a oír lo que se convertiría en incesante ‘cantaleta’. Palabras y frases que insinuaban nuestra incapacidad de ser ‘buenos cubanos’ --y las que de pronto comenzaban a ser parte de nuestro vocabulario y sonaban tan raras, tan académicas --y tan ampulosamente ‘poco-cubanas’: Pequeños burgueses, latifundistas, contrarrevolucionarios, explotadores, enemigos del pueblo, ‘lumpen’, abusadores...¿Qué más?... Los discursos las repetían una y otra vez...Se hacían canciones con ellas. A ritmo de conga, en cuestión de meses, cantando y bailando en concentraciones populares, en las que nuestros líderes hablaban 6 o 7 horas y llenaban las plazas de pancartas y júbilo -- toda aquella enorme clase media quedó irremediablemente enterrada bajo ésos epítetos.
Una serie de ‘patrones de conducta’ (¿cómo llamarlos para no pecar de ‘rígidos’, o ser tildados de ‘antiguos’ por los ‘progre’?) que hasta entonces habían existido como símbolo del ‘respeto’ más elemental, se convirtieron de la noche a la mañana en ideas fraudulentas y hasta peligrosas. Actitudes que yo misma había cuestionado --con el espíritu de rebeldía que se siente cuando se vive una adolescencia en libertad --de pronto me veía forzada a defenderlas, como quien defiende a un miembro de la familia al que nunca hemos querido mucho, ni nos ha caído muy bien, pero es -al fin y al cabo- familia.
Era lógico que me doliera que mi madre -- quien tanto había trabajado, dueña de un coraje enorme para darle el frente a la vida-- fuera llamada con absoluto desprecio “contrarrevolucionaria” o “pequeña burguesa”. Y me era muy difícil comprender que mientras se hablaba de “justicia revolucionaria” se tratara de destruir caprichosamente la vida de tantos.
Se podrán imaginar la confusión que yo sentía.
Pero todo era explicado con lógica. En mi casa nunca han faltado las palabras. Mi madre me decía que todo “era obra de los comunistas que habían tomado el poder y, tarde o temprano, enseñarían las uñas y sus verdaderas intenciones”. Mi padre --los ojos llenos de furia cuando ella decía estas cosas, la espuma casi saliéndose de la boca, la más genuina pasión revolucionaria en ‘over-drive’-- gritaba que en los comienzos de una revolución siempre ocurrían algunas injusticias. Era parte del proceso --el destruir para construir. Y que eventualmente todo pasaría --y por encima de los golpes y los llantos, llegaría la justicia que él había esperado toda su vida.
Para papi el poeta, eran cuarenta y dos años de espera entre poema y poema. Una larga pausa entre soneto y soneto. Cuarenta y dos años en que --mientras esperaba la llegada de una revolución-- pudo expresar, sin embargo, con entera libertad un marcado individualismo que lo había llegado al triunfo. Pero aún así, cuarenta y dos años de rebeldía que al fin verían el triunfo del ‘bien’ sobre el ‘mal’. De los buenos sobre los no-tan-buenos. De los justos contra todos los demás. Amén.
Yo no sabía a quien creer, ni qué pensar.
Cuando --muchos años más tarde-- nos fuimos de Cuba, ya no importaban las explicaciones, ni quién había tenido, o no había tenido, razón. La verdad es que nadie --absolutamente nadie-- se imaginó la magnitud de lo que vendría. Poco a poco todo ya había salido a la superficie y ya no quedaban secretos.
El engranaje que había echado a andar el 1 de Enero de 1959 funcionaba perfectamente.
Como una máquina perfectamente aceitada, bien pensada y con una precisión casi ‘digital’, la Revolución Cubana echó a andar, creando leyes que --inocentes y benévolas en sus comienzos-- preparaban el camino a leyes sorprendentemente radicales, que vendrían poco después.
Todo era cuestión de ‘timing’.
Una cosa engranaba con la otra, cayendo cada tuerca en el lugar esperado. ¡Zás!.. ¡Zás!...¡Zás!… Nuevas leyes --y más leyes y más leyes-- nos despertaban cada día.
Leyes que complementaban leyes ; y otras que de un plumazo borraban viejas leyes.
Fue muy curioso observarlo todo. Cada caballo: un, dos y tres --y a su lugar; cada alfil moviéndose en la esperada diagonal; cada torre vigilante de su puesto; cada reina subiendo y bajando su señalado camino, cada peón haciendo lo suyo -- cada pieza en su sitio, cada apretado tornillo realizando su labor, cada polea halando el peso exacto, cada rueda dando la vuelta necesaria. No podía fallar.
Y todo esto mientras el rey campeaba por sus respetos rompiendo todas las reglas.
Y sin posibilidad alguna de un Jaque Mate
Entonces no nos llamaban “disidentes”, sino “refugiados cubanos”, lo que al instante implicaba una triste etiqueta de abandono y pobreza cuando nos identificábamos. Y lo más absurdo es que nuestra agonizante partida de Cuba -¡de la que todavía hablamos todos los días y probablemente seguiremos hablando hasta el último día de nuestras vidas! -la partida de una familia más en medio de un éxodo que alcanzaría a lo largo de 49 años casi dos millones de cubanos --pasó totalmente desapercibida. Fue un hecho sin pena ni gloria.
Pero para nosotros, mi madre, mi hermano y yo, de ahí en adelante todo perdió raíces y sentido.
Y aún ahora, cuando algún curioso me lo pregunta, aunque cada día menos --siempre me cuesta trabajo explicar ¿Cómo se convierte uno en ‘refugiado’ en poco menos de 3 horas? ¿Cómo fue posible que algo tan inesperado hubiera ocurrido en mi vida?
Todavía me es difícil contestar esta pregunta, ya que ello no era parte de los minuciosos planes que desde que era una niña pequeña había trazado para mi vida. ¡Una niña que vivía inventando cuentos, historias y totalmente obsesionada por lo que sería mi futuro! Ni por un sólo instante se me ocurrió imaginar que un vuelo de avión entre La Habana y México me lanzaría a vivir en lo que hasta el día de hoy sólo puedo describir como un profundo y eterno desarraigo.
Un estado de ‘limbo’ que sólo entienden los que hayan vivido esa experiencia y que a veces es como vivir en una peligrosa ‘máquina del tiempo’ --¡todas mis vivencias e imágenes congeladas en la adolescencia! Ni un día más, ni un día menos. Todo existiendo dentro del marco de aquellos años en que crecí rodeada de la sensualidad de La Habana ---la que -por primera vez- comenzaba a impactarme con su hasta entonces ignorada belleza. Recuerdo que cuando tuve que dejarla, apenas había comenzado a ver mi ciudad con otro prisma, levantando los ojos de lo inmediato, de lo visible -y lanzando la vista más allá de los viejos portales de las calles, y alzándose hasta el friso de un viejo edificio barroco, o hacia los diseños de un balcón colonial.
En aquellos años La Habana había cobrado para mí una nueva vida y me encantaba recorrerla a pie de un extremo a otro. Sola, una niña independiente y curiosa---como si me perteneciera a mi sola. Solamente mía. Mía y de nadie más.
Ay, ésa Habana que sigue doliéndonos tanto -¡con la tristeza de la letra de un viejo bolero! De ésos que se clavan en una y nos hacen suspirar, sin importarnos para nada que puedan ser enormemente cursis; mientras las piernas se nos van solas, dueñas de su destino, ya prisioneras de su ritmo, algo que --aunque no sepamos bailar-- es parte de todos los cubanos.
Y en aquel entonces, para hacer aún más perfecto mi estado de ánimo, yo vivía fascinada con las atrevidas novelas de Francoise Sagan --y le suplicaba a mis primos que me llevaran con ellos a ver las películas ‘No Apta Para Menores’ de Brigitte Bardot, a quien emulaba en peinado, forma de vestir y caminar, provocando que todos comentaran que “me le parecía muchísimo”, lo que me encantaba oír una y otra vez, aunque no fuera totalmente cierto.
Recuerdos claros como el agua. ¡Ni el menor chance de que olvidemos siquiera la ruta exacta de un autobús! O el sabor de un helado de frutas. O el olor a maní de aquella fábrica de aceite (El Cocinero) que estaba al lado de aquel viejo puente de madera, que no sé por qué se llamaba El Puente de Pote. Miles de razones por las que la ‘inmadurez’ emocional parece ser un sello que llevamos hoy en día todos los cubanos.
Años y años y años viviendo ‘marcados’ por el paraíso.
Años y años soñando con una casa a la que nunca más he vuelto. Con encontrarme de nuevo los libros que dejé en mi mesa de noche, aún sin terminar de leerlos, doblada la página, tal como quedó cuando me fui a dormir aquella última noche en La Habana. A veces olvido los títulos. Leía 2 o 3 a la vez. Siempre, de acuerdo con mi estado de ánimo de adolescente que no sabía que en realidad era muy feliz -y se sentía totalmente ‘incomprendida’.
Recuerdo haber dejado un libro finito, de papel amarillento, de Schopenhauer, que olía a viejo y me lo había robado de la biblioteca de mi tío Paco. También mi ejemplar de Demián de Herman Hesse, el que era como un libro de ‘consulta’. ¡Lo había leído tantas veces! Pero y el otro…¿cuál era el otro que estaba leyendo en aquel momento en que nos fuimos y el tiempo quedó paralizado y roto?...¿Sería una novela inglesa --de esas muy divertidas, casi cínicas, llenas de frases ingeniosas y personajes muy delgados-- las que había descubierto a los 16 años? ¿O aquel cadencioso libro de poemas de César Vallejo que mi amiga Marta Larraz me había prestado?
Desde mi apartamento neoyorquino, la ciudad vertical y gris desde mi ventana en un piso 20, justo en el centro de Manhattan, en una extraña tarde de verano, no dejo de preguntarme una vez más a dónde fueron a parar mis cosas. ¿A dónde fue a parar mi diario?...¿Mi álbum de fotos?..¿El de seda rosado donde mi madre había pegado un trozo de mi pelo de recién nacida? ¡Las veces que se lo he querido mostrar a mi hija para enseñarle lo rubia que “de verdad” era su madre al nacer! ¿A dónde fue a parar aquella libreta de tapas blancas y negras donde escribía mis impresiones? ¿Y el libro de autógrafos? ¿Y mis discos? ¿Especialmente el de Frank Domínguez, dedicado en la cubierta, recuerdo de una noche adultísima, ya la Revolución andando, cuando cumplí 15 años?
Puede parecer frívolo, pero detalles así, insignificantes y casi absurdos lo persiguen a una toda la vida. Son tan pequeñitos -pero a lo largo de los años crecen y crecen hasta convertirse en una verdadera obsesión. La pura imagen de ese desarraigo. La esencia del haber perdido control de nuestras vidas. La pérdida del libre albedrío cuando apenas lo habíamos conocido.
Antes de seguir escribiendo este libro, el que trata de ser un mosaico sobre lo que fue crecer en una tierra extraordinaria y rodeada de personas extraordinarias-- debo explicar que en Cuba yo no era rica. Eso de que sólo los ricos y dueños de ‘plantaciones’ se fueron de Cuba es uno de los muchos mitos que se han creado para romantizar (y justificar) lo sucedido.
Mi familia no tenía ingenios azucareros, ni fincas, ni fábricas, ni comercios, ni grandes mansiones, ni siquiera un puesto de café en una esquina, o un pequeño edificio de apartamentos en el barrio más humilde de La Habana. Mis padres y abuelos -hombres y mujeres- eran profesionales. Abogados, aviadores, profesores, publicitarios, productores de TV, escritores y poetas. Profesionales que habían tenido mucho éxito en distintos campos y eran parte de la enorme clase media que había surgido en Cuba en los años 30, 40 y 50, transformando el país en un sitio próspero, donde vivían, dentro de una relativa armonía, blancos y negros, y chinos y españoles, y norteamericanos, y católicos y judíos.
Era la nuestra una familia de profesionales e intelectuales, lo que hasta 1958 era algo bastante respetable y de lo que yo estaba orgullosa -- pero que a partir de 1959, cuando comenzó la Revolución Cubana, recibió el despreciativo mote de “pequeños burgueses”. ¿Yo? ¿Una seguidora de Francoise Sagan y lectora de Jean-Paul Sartre ‘pequeña burguesa’? ¡Qué cosa era eso! ¿Cómo era posible?
Y lo más curioso es que de pronto, de un día para otro, como si súbitamente hubiera comenzado un nuevo acto -- totalmente ajeno a la trama que hasta entonces era representada-- ¡era necesario ‘defendernos’ de estas palabras, dar explicaciones, pedir casi perdón de que nuestros abuelos asturianos y vascos se hubieran roto la vida trabajando desde el día que llegaron a la isla!
Cuando yo era apenas una niña entrando en la adolescencia, comencé a oír lo que se convertiría en incesante ‘cantaleta’. Palabras y frases que insinuaban nuestra incapacidad de ser ‘buenos cubanos’ --y las que de pronto comenzaban a ser parte de nuestro vocabulario y sonaban tan raras, tan académicas --y tan ampulosamente ‘poco-cubanas’: Pequeños burgueses, latifundistas, contrarrevolucionarios, explotadores, enemigos del pueblo, ‘lumpen’, abusadores...¿Qué más?... Los discursos las repetían una y otra vez...Se hacían canciones con ellas. A ritmo de conga, en cuestión de meses, cantando y bailando en concentraciones populares, en las que nuestros líderes hablaban 6 o 7 horas y llenaban las plazas de pancartas y júbilo -- toda aquella enorme clase media quedó irremediablemente enterrada bajo ésos epítetos.
Una serie de ‘patrones de conducta’ (¿cómo llamarlos para no pecar de ‘rígidos’, o ser tildados de ‘antiguos’ por los ‘progre’?) que hasta entonces habían existido como símbolo del ‘respeto’ más elemental, se convirtieron de la noche a la mañana en ideas fraudulentas y hasta peligrosas. Actitudes que yo misma había cuestionado --con el espíritu de rebeldía que se siente cuando se vive una adolescencia en libertad --de pronto me veía forzada a defenderlas, como quien defiende a un miembro de la familia al que nunca hemos querido mucho, ni nos ha caído muy bien, pero es -al fin y al cabo- familia.
Era lógico que me doliera que mi madre -- quien tanto había trabajado, dueña de un coraje enorme para darle el frente a la vida-- fuera llamada con absoluto desprecio “contrarrevolucionaria” o “pequeña burguesa”. Y me era muy difícil comprender que mientras se hablaba de “justicia revolucionaria” se tratara de destruir caprichosamente la vida de tantos.
Se podrán imaginar la confusión que yo sentía.
Pero todo era explicado con lógica. En mi casa nunca han faltado las palabras. Mi madre me decía que todo “era obra de los comunistas que habían tomado el poder y, tarde o temprano, enseñarían las uñas y sus verdaderas intenciones”. Mi padre --los ojos llenos de furia cuando ella decía estas cosas, la espuma casi saliéndose de la boca, la más genuina pasión revolucionaria en ‘over-drive’-- gritaba que en los comienzos de una revolución siempre ocurrían algunas injusticias. Era parte del proceso --el destruir para construir. Y que eventualmente todo pasaría --y por encima de los golpes y los llantos, llegaría la justicia que él había esperado toda su vida.
Para papi el poeta, eran cuarenta y dos años de espera entre poema y poema. Una larga pausa entre soneto y soneto. Cuarenta y dos años en que --mientras esperaba la llegada de una revolución-- pudo expresar, sin embargo, con entera libertad un marcado individualismo que lo había llegado al triunfo. Pero aún así, cuarenta y dos años de rebeldía que al fin verían el triunfo del ‘bien’ sobre el ‘mal’. De los buenos sobre los no-tan-buenos. De los justos contra todos los demás. Amén.
Yo no sabía a quien creer, ni qué pensar.
Cuando --muchos años más tarde-- nos fuimos de Cuba, ya no importaban las explicaciones, ni quién había tenido, o no había tenido, razón. La verdad es que nadie --absolutamente nadie-- se imaginó la magnitud de lo que vendría. Poco a poco todo ya había salido a la superficie y ya no quedaban secretos.
El engranaje que había echado a andar el 1 de Enero de 1959 funcionaba perfectamente.
Como una máquina perfectamente aceitada, bien pensada y con una precisión casi ‘digital’, la Revolución Cubana echó a andar, creando leyes que --inocentes y benévolas en sus comienzos-- preparaban el camino a leyes sorprendentemente radicales, que vendrían poco después.
Todo era cuestión de ‘timing’.
Una cosa engranaba con la otra, cayendo cada tuerca en el lugar esperado. ¡Zás!.. ¡Zás!...¡Zás!… Nuevas leyes --y más leyes y más leyes-- nos despertaban cada día.
Leyes que complementaban leyes ; y otras que de un plumazo borraban viejas leyes.
Fue muy curioso observarlo todo. Cada caballo: un, dos y tres --y a su lugar; cada alfil moviéndose en la esperada diagonal; cada torre vigilante de su puesto; cada reina subiendo y bajando su señalado camino, cada peón haciendo lo suyo -- cada pieza en su sitio, cada apretado tornillo realizando su labor, cada polea halando el peso exacto, cada rueda dando la vuelta necesaria. No podía fallar.
Y todo esto mientras el rey campeaba por sus respetos rompiendo todas las reglas.
Y sin posibilidad alguna de un Jaque Mate

+azul.jpg)







.jpg)


















.jpg)



.jpg)

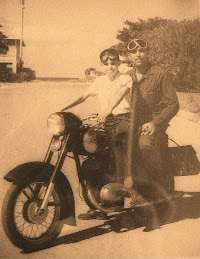.jpg)
























.jpg)














.jpg)